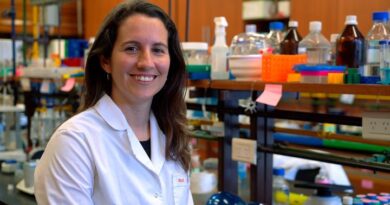Transforman residuos de yerba mate en bioaceite con valor comercial
Científico del CONICET colideró un estudio internacional que desarrolló un proceso económico y eficiente para transformar yerba consumida en insumos de valor agregado para aplicaciones industriales y energéticas.

Martín Palazzolo trabaja en el laboratorio con el reactor experimental. Foto: gentileza investigador.
Martín Palazzolo, investigador del CONICET en el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM, CONICET-UNCUYO), junto a colegas de la Universidad de Groningen, Países Bajos, diseñaron un proceso para convertir yerba mate consumida en productos con valor agregado mediante pirólisis, una técnica de degradación térmica sin oxígeno. El estudio fue recientemente publicado en Waste Management.
El equipo diseñó y ensambló un reactor experimental económico, construido a medida para procesar la masa de yerba de un mate típico, una escala conveniente para estudiar las condiciones de pirólisis en el laboratorio. “Los reactores comerciales para hacer pirólisis son muy costosos. Nosotros construimos uno invirtiendo, comparativamente, muy poco dinero. Antes de experimentar con la yerba mate consumida, utilizamos la biomasa de referencia, aserrín de pino, para evaluar el desempeño de nuestro reactor y observamos que fue muy bueno”, destaca el investigador.
Según Palazzolo, cuando se piroliza la biomasa a 550 °C, la materia prima da origen a tres productos en diferentes estados: un residuo sólido o carbón (también conocido como biochar), una mezcla de gases (principalmente CO2, H2 y CH4) y un líquido, típicamente denominado aceite de pirólisis o bioaceite. De estas tres fracciones, el equipo de investigación decidió concentrarse en este último porque, según el científico, resulta clave para la transición energética. Se trata de una fuente renovable de compuestos aromáticos que podría complementar y luego reemplazar a aquellos que derivan del petróleo. Por ello, el bioaceite fue posteriormente sometido a distintos tratamientos y análisis con el objetivo de mejorar su rendimiento y enriquecer su composición química en monómeros aromáticos. “Estudiamos el efecto de la temperatura, una variable clave de la pirólisis para maximizar el producto líquido, y el uso de óxido de cobre (II) como catalizador para promover la formación de los compuestos aromáticos pequeños. Luego, continuamos procesando el bioaceite mediante la extracción con un solvente renovable, lo que permitió concentrar las moléculas de interés. En definitiva, identificamos una serie de pasos para conducir la conversión pirolítica de yerba mate consumida hacia un bioaceite rico en compuestos aromáticos pequeños”, dice el científico.
Los análisis posteriores mostraron que el bioaceite producido es rico en metoxifenoles, compuestos aromáticos derivados de la lignina —uno de los componentes de la biomasa de la yerba mate— que pueden emplearse en las industrias química, farmacéutica y alimenticia. Según Palazzolo, la estrategia podría aplicarse en pequeña escala en espacios donde el consumo de yerba mate es elevado. “Esta sustancia líquida tiene mucho potencial ya que puede aportar carbono de origen renovable para elaborar productos que típicamente derivan del petróleo, como los plásticos. Además, el bioaceite puede seguir procesándose para generar muchos otros productos como aromas, fragancias, resinas y combustibles con naturaleza renovable”, comenta.
La yerba mate consumida fue tratada previamente a la pirólisis para separar extractos con contenido de cafeína y minerales, entre otros compuestos con potencial comercial. Además, luego de la pirólisis, los otros productos obtenidos, el biochar y los gases, también tienen valor y no necesitan de mayores tratamientos posteriores para su aplicación en el agro y como combustible, respectivamente. Estos aspectos refuerzan el enfoque integral del modelo propuesto.
Este trabajo representa un avance en el desarrollo de procesos sostenibles que permiten transformar un residuo orgánico cotidiano en una fuente de compuestos útiles para distintas industrias. “En definitiva, tomamos algo que consideramos basura —la yerba mate usada— y que, en el mejor de los casos, se composta, para convertirlo en productos valiosos. Si se organiza la recolección, si se aplica la técnica, se pueden generar productos útiles y, al mismo tiempo, reducir residuos. Científicamente es viable, logísticamente es posible, y ambientalmente tiene todo el sentido”, concluye el científico.