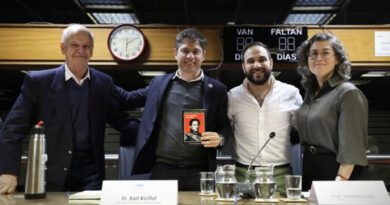Más desempleo y precariedad laboral
La radiografía del mercado de trabajo muestra un país que camina hacia la normalización de la precariedad: cerca del 8% de desocupación, una proporción creciente de trabajadores en condiciones de “desprotección” y una informalidad estructural que ya afecta a casi la mitad de la población ocupada. Mientras sectores concentrados y organismos internacionales presionan por “flexibilizar” costos, miles de hogares ven recortadas sus posibilidades de sostener un mínimo digno de vida.
En el primer trimestre de 2025 se consolidó un salto preocupante en las condiciones laborales: la tasa de trabajo en situación de desprotección alcanzó el 44,1%, lo que implicó la incorporación de 390.000 personas más a ese universo y constituye el mayor registro para un primer trimestre en la serie 2017–2025, según el Instituto Argentina Grande. Ese crecimiento no es neutro: se concentra en grupos vulnerables —por ejemplo, las mujeres de 66 años y más registraron un aumento marcado— y refleja, en paralelo, una caída sostenida del empleo público y de la estabilidad laboral que éste ofrecía.
Los datos oficiales confirman el empeoramiento general del mercado laboral: la tasa de desocupación rondó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, una suba respecto a trimestres previos que se traduce en más de un millón y medio de personas sin trabajo en los principales aglomerados urbanos. El aumento del desempleo se dio en un contexto donde crece la presión por conseguir empleo y donde muchos de los puestos que se generan son de baja calidad.
La informalidad y la precariedad laboral ya no son fenómenos marginales: afectan al 42% de los ocupados y alcanzan niveles todavía mayores entre los jóvenes y los trabajadores de microempresas. En concreto, la informalidad golpea con especial dureza a la juventud y a quienes trabajan en empresas de hasta cinco personas; allí los porcentajes superan ampliamente la media. Además, una porción significativa de los cuentapropistas no realiza aportes a la seguridad social, lo que profundiza la fragilidad de los ingresos y la ausencia de protección frente a la vejez o la enfermedad.
La evidencia salarial es otra cara de la misma moneda: una porción relevante de la fuerza de trabajo percibe ingresos por debajo del salario mínimo. El análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas señala que alrededor del 20% de los trabajadores cobra menos que la referencia mínima legal, con un impacto diferencial según el género: mientras el 14% de los varones se ubica por debajo de ese umbral, la proporción en las mujeres asciende casi al 29%. Estas desigualdades profundizan brechas estructurales y condicionan la reproducción social de amplios sectores.
Mirando las trayectorias laborales detrás de los números aflora un patrón preocupante: apenas una minoría de los despedidos logra reincorporarse al empleo formal. El Instituto Argentina Grande muestra que sólo el 15% de quienes perdieron empleos formales vuelven a insertarse en ese ámbito —un 11% en el sector privado y un 4% en el público—; el resto queda condenado a empleos sin aportes, inestables o directamente a la inactividad forzada. Traducido a personas, eso significó decenas de miles que pasaron de tener empleo con derechos a sobrevivir en la economía informal o bajar la búsqueda por falta de alternativas.
La recomposición del empleo también exhibe cambios por rama de actividad: buena parte de los nuevos desocupados proviene de la construcción, el comercio, el trabajo doméstico y los servicios vinculados a la intermediación financiera e inmobiliaria. Es decir, la pérdida no es homogénea: golpea donde históricamente se generan empleos de sostén familiar y donde la organización colectiva suele ser más débil.
Frente a ese cuadro, la retórica oficial de “modernización” y la presión para abaratar costos productivos encuentran su correlato en la vida cotidiana: la degradación del salario real, la reducción de la protección social y la erosión de la capacidad de organización. Para los sindicatos y las organizaciones populares, la precarización es también una herramienta política: obliga a destinar más tiempo y energía a la mera reproducción diaria, dificulta la movilización y fragmenta a las trayectorias laborales. Esa estrategia —más que una casualidad— empuja hacia cambios de hecho en las condiciones de trabajo cuando las reformas no prosperan por la vía legislativa.
La dimensión de género vuelve a ser central: la precariedad y los bajos ingresos afectan de manera desproporcionada a las mujeres, que además son las más expuestas al empleo informal y a la pérdida de puestos en el sector público. Esa desigual distribución no sólo agrava la pobreza sino que condiciona las posibilidades de cuidados, salud y autonomía de millones de hogares.
¿Qué se propone desde las empresas y cuáles son las recetas que impulsan organismos internacionales como el FMI? En múltiples discursos y acuerdos, la receta consiste en reducir “costos laborales” para fomentar la inversión. El resultado, sin embargo, en lugar de una redistribución más equitativa de la riqueza, ha sido la multiplicación de contratos temporales, menores niveles de registración y una erosión del salario real que empuja a gran parte de la población trabajadora hacia la subsistencia.
Frente a ese escenario, la política y el movimiento obrero no pueden limitarse a la gestión de daños: es necesario recuperar una agenda de derechos que recupere la centralidad del trabajo protegido, aumente los ingresos reales y fortalezca la intervención estatal en la generación de empleo de calidad. La organización colectiva —sindical, territorial y social— sigue siendo la principal barrera contra la normalización de la precariedad.
La bronca social que alimenta esta situación no es un dato abstracto: es la respuesta a meses de caída de los ingresos, pérdida de derechos y sensación creciente de que la economía se reorganiza a favor de quienes ya concentraban poder. Esa indignación, si se canaliza, puede transformarse en fuerza política capaz de poner en agenda reformas que restituyan la dignidad laboral y frenen la conversión de la pobreza en “normalidad”.