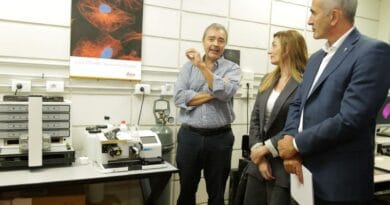30 años de la sanción de la Ley de Educación Superior
El proyecto abría las puertas al arancelamiento y ponía límites al ingreso irrestricto. La UBA, movilizada en conjunto, fue clave para mantener la autonomía plena y la gratuidad de la enseñanza.
El 20 de julio de 1995, el Congreso de la Nación, después de un intenso debate, sancionó la ley 24.521 de Educación Superior, que en los meses siguientes fue promulgada y reglamentada. Su aplicación implicó avanzar en diversas problemáticas de la realidad universitaria.
Pablo Buchbinder, coordinador del Programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, explica que la ley “interviene y regula sobre una muy amplia serie de temas del sistema universitario que había crecido sobre todo en número de estudiantes desde diciembre de 1983, es decir, desde el inicio de la transición democrática”.
“Las políticas universitarias que se habían desarrollado desde aquellos años, habían propiciado la imposición de la gratuidad en contraposición a lo hecho por la dictadura que estableció un sistema de arancelamiento y un ingreso restringido a través de exámenes y cupos para las distintas carreras”, agrega Buchbinder.

El contexto nacional e internacional
A nivel mundial, y como consecuencia de la caída del muro de Berlín, los años 90’ se caracterizaron por la globalización y el predominio de políticas neoliberales que dieron lugar a un proceso de transformación sustantiva del Estado. Buchbinder sostiene que “en Argentina, a partir de ajustes estructurales en diferentes áreas del Estado tuvieron lugar diversos procesos de privatización. Es en este marco, donde se piensa y redacta el proyecto de Ley”.
“El Gobierno Nacional veía al sistema universitario con una excesiva cantidad de estudiantes en contraposición a la cantidad de graduados. Además, se consideraba que la oferta privada era limitada o, directamente, insuficiente pero, sobre todo, a la educación superior se la empezaba a pensar como un servicio y no como un derecho”, sostiene Buchbinder.
El investigador principal de Conicet resalta la importancia de “que los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo pero sobre todo el Banco Mundial, habían comenzado a interesarse por las políticas de salud y por cuestiones vinculadas a la educación, sobre todo a la superior”. La considerable cantidad de fondos con los que contaban estos organismos los convertía en actores de peso. Otorgaron cuantiosos créditos para reformas en el ámbito estatal y también en el de la educación superior.
A este contexto, se sumaba que “En Argentina la última ley integral para la regulación del sistema universitario en su conjunto era la llamada Ley Taiana, sancionada en 1974, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Desde 1983 se habían establecido, en relación con la educación universitaria, varios ordenamientos legales, pero fueron pensados como provisorios. No existía todavía una ley de fondo para la administración y para la regulación general del sistema. Entonces, desde diversos puntos se configuraba un escenario que permitía avanzar en la sanción de una nueva ley”, dice Buchbinder.
Principales puntos y cuestionamientos
La Ley de Educación Superior fue cuestionada en varios aspectos pero un tema en especial generó un amplio consenso: reconocía formalmente la autonomía como un derecho inherente a las universidades, en cuanto a la posibilidad de dictar sus propios estatutos y elegir a sus autoridades, además de poder definir sus planes de estudio y aspectos de la gestión académica.
Pablo Buchbinder explica que “los cuestionamientos a la ley se dieron tanto en el debate parlamentario como en la voz de los actores del sistema universitario: los rectores, los gremios docentes y no docentes y el movimiento estudiantil. Uno de ellos se refería a que el Gobierno no había dado espacio a la apertura de un debate previo en el cual se expresaran, y fueran escuchadas, las opiniones y posturas de cada sector”.

“A nivel parlamentario, la ley tuvo una importante oposición, sobre todo en la Cámara de Diputados, por parte de la Unión Cívica Radical, partido al cual estaba vinculado un amplio sector del movimiento estudiantil y, también, muchos rectores de las universidades nacionales” dice Buchbinder.
Entre los aspectos que fueron motivo de discusión, el que mayor repercusión tuvo fue el arancelamiento. Pablo Buchbinder cuenta que “la ley establecía que las universidades tenían la posibilidad de imponer aranceles para los estudios de grado. Otro aspecto en debate se vincula con la evaluación y acreditación de algunas carreras y que tuvo como consecuencia directa la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)”. Esta institución fue percibida como un organismo que condicionaría dimensiones de la autonomía universitaria.
Un aspecto importante fue la determinación de que, en los organismos de gobierno- consejos directivos o superiores-, los docentes tendrían que conservar al menos el 50% de los cargos.
“Otro aspecto controvertido de la ley fue aquel que estableció que, en aquellas universidades que contasen con más de 50.000 estudiantes, las facultades podían establecer su propio sistema de ingreso. Esto abrió la puerta a que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, cuya gestión estaba encabezada por un decano que tenía una afinidad notable con las autoridades del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, decidiera la implementación de un curso de ingreso en la Facultad sustituyendo así al Ciclo Básico Común”, sostiene Buchbinder.
La ley se sancionó en un contexto muy activo de formulación de nuevas estrategia y políticas en el ámbito universitario. Una de ellas estuvo constituida por la creación de nuevas universidades públicas, 6 de ellas en el conurbano bonaerense y también varias casas de estudios superiores privadas. Buchbinder afirma que “en ese entonces hubo intentos de revertir las características sumamente profesionalizantes que tiene el sistema universitario, incentivar las dedicaciones exclusivas y establecer nuevos sistemas de remuneración para los docentes como el derivado del sistema de incentivos”.

Buchbinder resalta que “dentro de la comunidad universitaria el principal opositor a la ley fue el movimiento estudiantil, que llevó a cabo varias movilizaciones, e incluso, en algunos casos, impulsó la toma de Facultades”.
Modificaciones posteriores y consideraciones finales
La Ley de Educación Superior, sancionada hace 30 años, rige hoy en día, el marco legal del sistema universitario, aunque ha recibido una serie de modificaciones posteriores, las más importantes en el año 2015 por iniciativa de la entonces diputada Adriana Puiggrós.
Entre las modificaciones de entonces, Buchbinder destaca “la prohibición a las universidades de establecer aranceles a los estudios de grado como también restricciones al ingreso”.
Diferentes gobiernos posteriores han declarado su intención de proponer una nueva ley. Buchbinder culmina con la necesidad de reflexionar las razones por las cuales “algunas de las imposiciones de la ley aún siguen vigentes. Las universidades, por ejemplo, se adaptaron a los mecanismos de evaluación y acreditación, muchos de los cuales hoy son vistos como necesarios y positivos”.