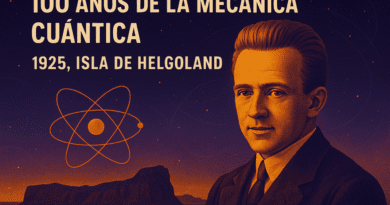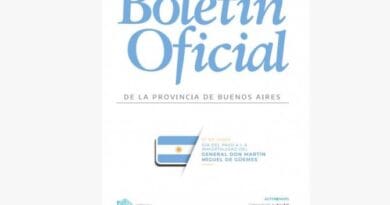Milei sigue sumando deuda, que ya es impagable
Ayer, 9 de octubre de 2025, la Casa Blanca y el Tesoro de los Estados Unidos dieron un paso inédito y de fuertes implicancias para la Argentina: el Departamento del Tesoro anunció que finalizó un acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino y, además, compró directamente pesos en el mercado argentino como parte de la maniobra para “estabilizar” la plaza cambiaria. La confirmación pública la hizo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien justificó la intervención por la “situación de iliquidez” que enfrenta el país.
Desde el poder político y financiero argentino el hecho fue celebrado como un salvavidas: el Gobierno de Javier Milei mostró su satisfacción y destacó la colaboración con Washington como señal de apoyo político y económico. Pero en los ámbitos sindicales, sociales y en buena parte de la oposición la reacción fue diametralmente opuesta: la operación se lee como un rescate que viene atado a un precio político y económico que puede profundizar la primarización de la economía y la entrega de condiciones sobre recursos estratégicos.
Según la propia secretaría del Tesoro, la maniobra combinó dos instrumentos: un marco swap por US$20.000 millones que permite intercambios temporales de divisas entre el Tesoro/Exchange Stabilization Fund y la autoridad monetaria argentina, y compras puntuales de pesos en el mercado —operaciones que, según varios informes, se canalizaron a través de intermediarios privados como el Banco Santander. Es decir: Washington no sólo dejó la promesa en papel, sino que intervino directamente en la plaza cambiaria.
Legalmente, y a diferencia de un desembolso fiscal al Tesoro argentino, un swap consiste en un intercambio temporal de activos: los dólares “prestados” deben devolverse (con costos implícitos), y, por tanto, no eliminan la necesidad de financiamiento futuro. Desde el punto de vista político y económico, esos dólares pueden servir —si se utilizan— para calmar mercados, sostener el precio de activos y recomponer brevemente reservas, pero también pueden profundizar la dependencia y generar condiciones para que inversores extranjeros salgan de sus posiciones con menores pérdidas.
La intervención provocó un rebote inmediato en los mercados: bonos y acciones vinculados a Argentina subieron con fuerza tras el anuncio, reflejando que la maniobra redujo temporalmente el riesgo percibido por los inversores. Para buena parte de la dirigente social y la oposición, ese alivio financiero no es un bien social incondicional: los principales beneficiados son los grandes fondos y los inversores institucionales que apuestan a activos argentinos, que ven en la operación una posibilidad de retirada o revalorización de sus carteras. Reportes periodísticos y análisis en medios norteamericanos ya documentan la presencia de fondos y gestores —algunos con vínculos personales o profesionales con actores del Tesoro— que aumentaron posiciones en activos argentinos en las últimas semanas.
Particular atención merecen los señalamientos sobre la existencia de inversores con exposición significativa al mercado argentino y con historiales de relación profesional con funcionarios estadounidenses: nombres como Robert Citrone (Discovery Capital), Stanley Druckenmiller y otros aparecen mencionados en investigaciones y crónicas que advierten sobre posibles beneficiarios privados de una intervención pública diseñada para sostener precios de activos. Esos reportes sostienen que algunos grandes jugadores habrían incrementado posiciones antes de la intervención y hoy se verían favorecidos por la estabilización. Los vínculos personales entre gestores y ciertos funcionarios del Tesoro alimentan, además, la sospecha de que la ayuda tiene al menos una lectura de rescate para apuestas financieras privadas.
La grieta política en Estados Unidos y las críticas públicas
La decisión estadounidense no fue unívoca ni quedó librada a un consenso bipartidista: legisladores demócratas criticaron con dureza la operación y presentaron iniciativas para impedir que el Tesoro use fondos públicos para asistir a Argentina. La senadora Elizabeth Warren fue una de las voces más duras: en redes sociales cuestionó que se destinen recursos para “rescatar” activos en el exterior mientras se recortan políticas públicas internas y la atención sanitaria en los EE. UU. La oposición norteamericana, en suma, denunció el uso de fondos públicos para apuntalar bets financieros de grandes inversores.
En la Casa Blanca y el Tesoro se enmarca la maniobra también en términos geoestratégicos: asegurar la “lealtad” de un socio que se comprometió a alejar a la Argentina de la órbita china y abrir sectores estratégicos (litio, hidrocarburos, uranio) a inversión estadounidense fue parte del discurso oficial. Para el Gobierno argentino, la foto con Washington significa respaldo diplomático, un ancla de credibilidad. Para quienes cuestionan la operación, en cambio, esa “protección” tiene un costo soberano: condicionalidades implícitas (acceso a recursos, licencias, reglas de juego favorables a extranjeros) que no se declaran en los comunicados oficiales pero que son centrales en las negociaciones financieras.
Las advertencias locales
En el país, la ofensiva del oficialismo vinculó la maniobra al sostén de la política económica y a la necesidad de calma financiera de cara a la contienda electoral del 26 octubre. La respuesta opositora fue inmediata: referentes sindicales, sociales y políticos calificaron la operación de “entrega de soberanía” y “rescoldo para fondos buitres y grandes capitales”. El gobernador Axel Kicillof, entre otros, señaló que la maniobra exhibe la creciente subordinación del gobierno nacional a intereses externos; sus declaraciones públicas, difundidas por medios locales, subrayaron la idea de que las decisiones clave ya no se discuten en Buenos Aires sino en Washington.
Técnicamente, mantener el dólar “barato” o, al menos, contener una corrida, reduce el costo en dólares de activos locales y hace más fácil para los grandes fondos recomprar o retraerse sin registrar pérdidas dramáticas. Esa dinámica puede facilitar compras de empresas, tierras o recursos estratégicos a valuaciones deprimidas por la crisis; es decir, la operación puede traducirse en una transferencia de riqueza desde los recursos y activos argentinos hacia bolsillos foráneos si no hay contrapartidas fuertes de política industrial, regulación y protección de la soberanía económica.
La operación plantea preguntas urgentes que la sociedad debería exigir responder de forma clara y pública: ¿qué condiciones formales acompañan el swap? ¿qué contraprestaciones solicitaron o exigirán los inversores extranjeros para su accionar? ¿qué papel jugará el Fondo Monetario Internacional y hasta qué punto las medidas implicarán mayor endeudamiento o condicionalidades que afecten gasto social, salarios y tarifas? ¿Qué transparencia habrá sobre las cantidades compradas por el Tesoro y los intermediarios utilizados? Hasta ahora, la versión oficial habla de “estabilidad” y “apoyo”, pero varios puntos relevantes siguen sin publicitarse con detalle.
Que Washington haya decidido accionar de manera directa —swap y compras de pesos— desactiva por un rato la volatilidad financiera y devuelve algo de aire a mercados y arcas oficiales. Pero esa calma viene acompañada de costos potenciales: dependencia, transferencia de valor a grandes inversores, presión sobre la soberanía económica y un eventual pago futuro en términos de mayor endeudamiento y reformas estructurales reclamadas por acreedores. Para amplios sectores sociales y buena parte de la oposición, lo que se presenta como “rescate” no es otra cosa que un mecanismo que facilita el saqueo y la apropiación de activos nacionales por parte de capitales concentrados. La discusión —por ahora— no termina con el anuncio: recién empieza.