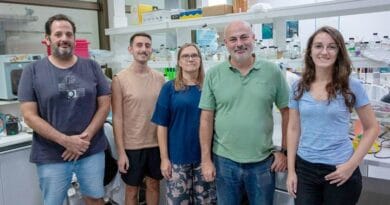Investigadores reciben subsidios de la Alzheimer´s Association
Mientras el Gobierno Nacional ningunea a nuestros científicos. Dos grupos del Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba que trabajan, en alianza con colegas de otras partes del mundo, para desentrañar los mecanismos asociados a esta patología en pacientes en un estadio avanzado y también en personas con síndrome de Down, reciben subsidios de la Alzheimer’s Association.

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a más de 30 millones de personas en el mundo causando problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento de manera progresiva. Los primeros síntomas se desarrollan lentamente –causando pérdida de memoria leve- y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con el desarrollo de las tareas cotidianas del paciente, quien pierde su autonomía, su capacidad para mantener una conversación y responder al entorno adecuadamente. Esta enfermedad aún no tiene cura: las personas con Alzheimer viven un promedio de ocho años después de que los síntomas se vuelven evidentes. Por eso, la comunidad científica global busca entender los mecanismos que provocan la enfermedad y de esa forma generar estrategias para tratarla retrasar su aparición o prevenir su desarrollo. La Alzheimer´s Association es una fundación sin fines de lucro de Estados Unidos que recibe donaciones y con lo recaudado subsidia investigaciones en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Otorgó recientemente un financiamiento para dos proyectos de científicos del CONICET en el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC, CONICET-UNC) que buscan posibles tratamientos contra el Alzheimer.
“Todavía hay mucho por entender y descubrirse en torno a la enfermedad de Alzheimer”, asegura Anahí Bignante, una de las científicas del CIQUIBIC que obtuvo el financiamiento. Según explica, hasta el momento, se sabe que lo que provoca la muerte de las neuronas y el mal funcionamiento de las células del cerebro en general es la acumulación aberrante de una proteína pequeña llamada beta amiloide –conocida como Aβ- que activa la “fosforilación” y la acumulación anómala de otra proteína llamada tau. Estas dos proteínas anormalmente plegadas son las marcas patológicas que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. El problema que aún no logra resolver la comunidad científica es por qué la proteína Aβ empieza a agregarse -deja de estar como una molécula única-, y se reúne formando agregados, estructuras más grandes, con un plegamiento anormal en el cerebro. “Hay distintas hipótesis –señala Bignante-. Cuando la proteína no está agregada es una proteína individual que modula la neurotransmisión, es decir la transmisión entre neuronas, y la proteína tau está más ligada al transporte de proteínas en las células. Tienen funciones fisiológicas en células normales sanas. El problema es que ese agregado anormal de proteínas comienza a tener toxicidad. Tanto tau como Aβ dejan de hacer sus funciones vitales en las células al volverse tóxicas”.

En este sentido, el grupo de Bignante describió hace algunos años, por primera vez, cuál es la vía de señalización, es decir, las reacciones químicas que se desencadenan dentro de las células activadas por el Aβ agregado, que se llaman “cascadas de señalización”, y causa efectos tóxicos en el cerebro. “Una vez que descubrimos esa vía, ahora estamos indagando cuáles serían las moléculas claves de esa cascada que generan los efectos tóxicos en las neuronas, para intentar bloquearlas. Estamos probando una droga que se llama galeína, para justamente inhibir esa cascada. Hasta ahora lo hemos hecho con células in vitro, es decir células en placas de Petri, y en este momento estamos haciendo esos estudios in vivo, con un ratón modelo de la enfermedad, que pude adquirir gracias a este financiamiento”. De considerarse efectiva esta droga, el paso siguiente, que llevaría varios años, sería continuar con los ensayos clínicos hasta probar que esta terapia es segura y eficaz en seres humanos. “Descubrir un nuevo fármaco obviamente es mi sueño, pero sé que lleva mucho tiempo”, advierte la investigadora.
Según indica la experta, que aún no exista una terapia efectiva contra la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con el desconocimiento que aun hoy rodea a la enfermedad. “Si bien en 2023 aparecieron los tres primeros fármacos que podrían detener la enfermedad, no son la panacea, porque tienen numerosos efectos adversos. Yo creo que el mayor desafío para los que somos científicos es llegar al diagnóstico temprano, porque se sabe que esta enfermedad no aparece de un día para el otro, sino que es algo que se va construyendo a lo largo de los años. Hasta que no exista alguna forma de detectar la enfermedad de manera sencilla varios años antes de que aparezcan los síntomas, no vamos va a poder llegar a una solución terapéutica. Pero por otro lado, es necesario que podamos esclarecer mecanismos patológicos que ocurren muy temprano en la enfermedad, como por ejemplo cómo se genera y se acumula anormalmente el Aβ, para poder interferir terapéuticamente a ese nivel. Por eso es muy importante para nosotros que la Alzheimer´s Association nos haya dado este financiamiento, para seguir investigando los posibles blancos terapéuticos que podrían ser eficaces para detener o ralentizar la progresión de esta enfermedad y el desarrollo de los déficits en el aprendizaje y la memoria”.
Por su parte, el proyecto de Lucas J. Sosa, científico del CONICET del CIQUIBIC que también obtuvo financiamiento de la Alzheimer´s Association, se trata de estudiar las causas de la neurodegeneración precoz que sufren las personas con síndrome de Down: cómo actúa la proteína abeta y tau, que son los elementos clásicos descriptos en Alzheimer, en esos casos puntuales. Una investigación necesaria, teniendo en cuenta que las personas con síndrome de Down casi inevitablemente desarrollan la enfermedad de Alzhemier de manera precoz, es decir, cuando llegan a los cuarenta años de edad. “Alrededor de esa edad, ya empiezan a tener problemas neurodegenerativos”, explica Sosa.
El científico viene desarrollando esta línea de estudio desde hace muchos años. “Mi primer acercamiento al estudio del síndrome de Down fue en mi posdoctorado en Colorado, USA, en el cual estudiamos el neurodesarrollo en el síndrome de Down y cómo una proteína en particular, la proteína precursora de amiloide (APP), es la misma que da origen al fragmento amiloide beta luego de ser procesada. Hay que destacar que existe una mayor expresión de APP en las células y las neuronas del síndrome de Down, ya que el gen que lo codifica, se encuentra en el cromosoma 21, el cual se presenta triplicado y presenta una dosis extra en las personas con síndrome de Down, lo cual afecta el crecimiento en las neuronas en el síndrome de Down. Asimismo, en estudios previos realizados destacamos la importancia de la proteína APP como proteína de adhesión durante el neurodesarrollo y en el crecimiento de las neuritas, y del requerimiento de un balance adecuado de su expresión para un desarrollo y conectividad neuronal adecuado. Más recientemente mis contribuciones se relacionan al estudio de las proteínas rabs, las cuales dirigen el tráfico de proteínas dentro de las células. Analizamos cómo el tráfico dirigido por las rabs que estudiamos influyen en el modo en que las neuronas migran para conformar nuestro cerebro, más precisamente nuestra corteza cerebral”, explica.
Ahora, gracias al financiamiento obtenido, y en colaboración con el laboratorio de la científica Jeanne Lawrence, de la Universidad de Massachussets, Sosa aspira a “conocer algunos de los mecanismos que dan lugar a la neurodegeneración precoz en el síndrome de Down, para intenta asociar la mayor expresión de la proteína APP presente en el síndrome de Down con un incremento e expansión de tau fosforilado, lo cual afectaría de manera precoz a las neuronas. Conocer esta potencial nueva vía también sería de utilidad para explicar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y estrategias terapéuticas y futuros medicamentos para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta difícil enfermedad, la cual deshilacha el tejido de la memoria”, concluye el científico.